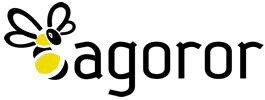16.11.2024 | REdacción | Opinión
Por: Lisandro Prieto Femenía
Escritor. Docente. Filósofo
San Juan - Argentina
Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre el subtexto de la catástrofe ocurrida en Valencia, la cual ha desencadenado una profunda reflexión sobre la naturaleza del contrato social y la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos. Más allá de la devastación material y el dolor humano, este evento ha puesto de manifiesto una sensación palpable de abandono, que resuena con algunas preocupaciones expresadas por filósofos políticos desde tiempos inmemoriales.
Recordemos a Thomas Hobbes, quien en su obra “El Leviatán” (1651) ya nos advertía sobre la necesidad de contar con un poder soberano capaz de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en un estado de naturaleza caracterizado por el conflicto. Pues bien, la catástrofe de Valencia nos interpela a preguntarnos si el Estado ha cumplido satisfactoriamente con su papel de protector y proveedor, tal como se concebía en aquel contrato social originario en el cual los ciudadanos otorgan al monstruo total potestad para actuar- e impuestos, muchos impuestos- a cambio de cierta protección.
Por su parte, John Rawls (1971), en su obra titulada “Teoría de la Justicia”, propugnaba la idea de que una sociedad más justa es aquella que se organiza de tal manera que las desigualdades tiendan a beneficiar a los más desfavorecidos. En este contexto, ¿cómo podemos evaluar la justicia de una sociedad a la luz de un evento que ha exacerbado las desigualdades preexistentes y ha dejado a los más vulnerables en una situación de extremo abandono y vulnerabilidad?
Es evidente que la sensación de abandono experimentada por los afectados por la catástrofe nos remite a pensar la noción de ciudadanía y los derechos y garantías que esta conlleva. Al respecto, Hannah Arendt, en “La condición humana” (1958), destacó la importancia de la acción política como medio para construir un modelo común y garantizar el cuidado de la dignidad humana. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí y ahora es: ¿qué implica ser ciudadanos en un contexto en el que los derechos fundamentales parecen estar en juego?
La catástrofe de Valencia ha dejado a relucir la fragilidad de las infraestructuras del poder y la necesidad de replantear las políticas vigentes de urbanización. Muchos han señalado que la construcción indiscriminada en zonas de riesgo, sumada a la falta de inversión en sistemas de drenaje y protección costera, ha agravado los efectos de la DANA. Incluso han circulado estudios recientes que revelan que parte del territorio afectado se encontraba en zonas catalogadas como de alto riesgo hídrico, sumado a la ocupación del suelo agrícola y la impermeabilización del suelo urbano como contribución colateral para aumentar el caudal de los ríos y reducir así su capacidad de infiltración.
Sin embargo, lo que más ha causado molestias, tanto en España como en el resto del mundo, es la revelación mediante redes sociales de cientos de rescatistas de una falta de respuesta coordinada y oportuna por parte de las autoridades nacionales, lo cual agravó severamente la situación. A través de numerosos testimonios, se ha denunciado una demora y retención vulgar en la llegada de los equipos de rescate, como también la escasez de recursos básicos en las zonas más complicadas. Esta situación puntual nos lleva a reflexionar y a cuestionar la efectividad del Estado de bienestar y a pensar sobre el concepto del “corrimiento del Estado”, es decir, la tendencia de las instituciones a desvincularse de sus obligaciones constitucionales y sociales para así priorizar intereses partidistas por encima del bien común: la rivalidad política y la falta de coordinación entre todos los estratos del gobierno impidieron una acción efectiva y oportuna.
Como bien sabemos, el modelo de Estado de bienestar, concebido como un sistema de protección social que garantiza a todos los ciudadanos unos niveles mínimos de dignidad común, viene sufriendo una transformación y una correspondiente devaluación en las últimas décadas. La crisis económica de 2008 aceleró un proceso de desmantelamiento gradual de los servicios públicos, caracterizado por permanentes recortes presupuestarios, privatizaciones y precarizaciones en el seno del empleo público, sobre todo en salud y educación. Esta situación no ha hecho otra cosa que debilitar la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia y ha dejado a amplios sectores de la población en un estado de desprotección nunca antes visto desde el regreso de la democracia.
En el caso puntual de Valencia, la crisis del precitado Estado de bienestar se ha manifestado de manera especialmente aguda. La falta de inversión en prevención de riesgos, la reducción de personal en los servicios de emergencia y la precarización constante de las condiciones laborales de los trabajadores públicos han contribuido a agravar los efectos de la catástrofe. Además, la desigualdad social existente, silenciosamente creciente a ritmo sostenido durante la última década, ha hecho que los sectores más vulnerables de la población sean los más afectados por la crisis.
Lo acontecido recientemente en Valencia nos interpela a reflexionar sobre el futuro del Estado de bienestar, puesto que es necesario replantear el modelo actual, superando la lógica mezquina y mentirosa de una austeridad selectiva para proceder a apostar por una mayor inversión en servicios públicos de calidad. Asimismo, es fundamental pensar en el fortalecimiento de la gobernanza inter y multi nivel, promoviendo redes de colaboración entre las diferentes administraciones y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en momentos drásticos.
Los eventos precitados han manifestado la urgencia de superar las estrechas divisiones partidistas que caracterizan la tan vapuleada política española. Al respecto, John Stuart Mill sostuvo que es esencial que haya un amplio acuerdo sobre los principios fundamentales de la política, a fin de que la sociedad pueda funcionar de manera más eficaz y profunda. Aún así, la polarización política ha puesto palos en la rueda para alcanzar dicho consenso, obstaculizando la implementación de políticas públicas efectivas y generando una creciente desconfianza en las instituciones. Cuando suceden este tipo de tragedias, como ya vimos en el contexto del COVID-19, las disputas partidistas pueden poner en riesgo el bienestar de la ciudadanía y socavar la cohesión social. Justamente por ello, es necesario y urgente que se pueda trascender la ambición individualista de las ideologías partidistas y construir un proyecto nacional común, basado en los valores de la solidaridad, la justicia y la protección de la dignidad de todos los ciudadanos.
Si bien la reacción tardía por parte del gobierno nacional ante la crisis de Valencia ha sido repudiada en redes sociales, la respuesta inmediata se ha traducido en paquetes especiales de ayudas económicas que, por supuesto, siempre serán una buena noticia, sobre todo si se utilizan esos fondos con honestidad, seriedad y criterio. Ahora bien, la tendencia a solucionar los problemas regionales mediante la transferencia de fondos desde el centro, aunque es necesario en situaciones de emergencia, puede generar una peligrosa relación de dependencia mientras que socava la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus asuntos sin el peso del “compromiso” que los paquetes conllevan tras de sí. Como advirtió oportunamente Alexis de Tocqueville en “La democracia en América”, la centralización excesiva del poder puede llevar a la pasividad de los ciudadanos y a la atrófica de las instituciones locales. Al respecto, es fundamental que se logre encontrar un equilibrio entre la solidaridad nacional y la autonomía regional, promoviendo la subsidiariedad y fortaleciendo las capacidades propias de cada comunidad para hacer frente a los desafíos que enfrentan.
No obstante lo anterior, es crucial aclarar que la defensa de la autonomía regional no implica en absoluto desentenderse de las responsabilidades y obligaciones del Estado central. La construcción del precitado equilibrio requiere de un compromiso a largo plazo por parte de ambas instancias: el Estado nacional debe garantizar la cohesión territorial, proporcionando los recursos y las herramientas necesarias para que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus potencialidades, mientras que las comunidades deben asumir sus responsabilidades en la gestión de sus servicios públicos y la promoción del desarrollo local, respetando los principios básicos de solidaridad y equidad. En vistas de ello, se torna necesario establecer un marco de colaboración que defina claramente las competencias de cada nivel de gobierno y que permita una coordinación efectiva en la gestión de las políticas públicas.
El evento catastrófico en Valencia dejó al descubierto una serie de gallos en la gestión de la emergencia que, según indican algunos especialistas, pudieron haberse evitado. La tardanza en la activación de los protocolos de alerta, la insuficiencia de los medios de rescate y la descoordinación entre las diferentes administraciones provocaron una situación de caos y desamparo que, no quedan dudas, agravó las consecuencias del desastre. La imagen de personas atrapadas en sus vehículos y en sus viviendas durante horas y días, sin recibir ayuda inmediata, es una muestra de la fragilidad de un sistema que reveló no estar preparado para afrontar un acontecimiento de esta magnitud. Estos hechos trágicos pusieron de manifiesto la urgencia de reformar en profundidad el sistema de protección civil y de garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de infortunio, ya sea natural o no.
Aún así, y a pesar de la ineficiencia de algunos burócratas a cargo de instituciones públicas, la catástrofe de Valencia también nos mostró la cara de la fuerza transformadora de la solidaridad ciudadana. Miles de voluntarios, provenientes de todo el país, se movilizaron espontáneamente para brindar ayuda a los afectados. Bomberos, equipos de rescate, personal sanitario y ciudadanos de a pie están trabajando incansablemente en labores de limpieza, búsqueda, rescate y asistencia. Este tipo de respuesta, desinteresada y coordinada a través de organizaciones no gubernamentales mediante redes sociales y plataformas digitales, pone de manifiesto el poder de la acción colectiva y la importancia de los vínculos comunitarios. Como afirma Arendt, la acción humana, entendida como la capacidad de los seres humanos para iniciar procesos nuevos y transformar el mundo, se manifiesta con especial intensidad en los momentos más difíciles. El amor que están poniendo los voluntarios valencianos es un claro ejemplo de cómo la acción política, en su sentido más amplio, puede surgir desde la sociedad civil, y no desde un escritorio en Madrid, para transformar positivamente la realidad.
La DANA en Valencia es un crudo recordatorio de las fragilidades de nuestro sistema democrático a nivel mundial, y de la urgencia de replantear nuestras prioridades. La desazón que produce el desastre ha puesto de manifiesto todas las limitaciones de una gestión basada en la improvisación y la falta de coordinación, así como las consecuencias de una visión cortoplacista que siempre prioriza los intereses particulares de una pequeña casta política por sobre el bien común. Es necesario, pues, realizar una profunda reflexión sobre nuestro modelo de desarrollo y sobre la relación entre el ser humano y el ambiente en el que habita. Las palabras de Edmund Burke resultan especialmente pertinentes en este contexto, cuando señala que la sociedad es una asociación entre los vivos, los muertos y los que aún no han nacido. Pues bien, amigos míos, la gestión del territorio nacional y la protección del mismo no pueden limitarse a una perspectiva mezquina y coyuntural, sino que se deben tener en cuenta las implicaciones para las generaciones futuras.
A pesar de la gravedad de la situación, la crisis valenciana también ha revelado algo maravilloso: la capacidad de resiliencia y solidaridad de la sociedad española. La respuesta espontánea y gratuita de miles de voluntarios demuestra que, ante la adversidad, los seres humanos somos capaces de superar nuestras diferencias y unirnos en torno a un objetivo común. Esta experiencia es, sin duda, un punto de partida para construir un futuro más justo y sostenible, basado en los principios de solidaridad, cooperación y respeto por la dignidad humana. Por ello, es crucial aprovechar este momento, para fortalecer las instituciones, mejorar los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias y fomentar una cultura de la responsabilidad y la participación ciudadana antes, durante y después de que se limpie el barro. Aunque el camino sea largo y tortuoso, debemos conservar la esperanza y trabajar juntos para que, cuando la tierra lo decida, estemos mejor parados y preparados.
 Tagoror Digital
Tagoror Digital