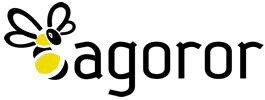09.09.2024 | Redacción | Opinión
Por: Alejandro de Bernardo
adebernar@yahoo.es
Fui para quince días y no dejé que se escapara ni uno solo de agosto. Cada vez que llego al pueblo siento que revive en mí la nostalgia de una infancia tremendamente feliz. En la que no teníamos nada y nos sobraba todo. Y volvemos a encontrarnos los que formábamos aquella pandilla de mocosos que recorríamos las calles –entonces sin asfaltar- como auténticas centellas. Yo no sé si era más fácil ser feliz, lo que sí sé es que, sin nada, creamos una especie de felicidad-fidelidad de grupo que tiene pinta de durar toda la vida.
Nos recreamos en los recuerdos tan increíblemente frescos de aquellos tiempos y salen las anécdotas y las historias que rememoramos año tras año, como si se las estuviéramos contando a otros. Y nos reímos a carcajada limpia y con eso, más la alegría de volver a vernos, cargamos baterías para otro año en el que solo esperamos que cuando llegue el próximo volvamos a estar todos.
Y el caso es que mi pueblo no tiene nada. Tal vez no lo necesita. He dado mil vueltas intentando buscar explicaciones al bienestar que genera y solo se me ocurre centrarlo en la gente. Porque ni tiene una iglesia bonita o con historia, ni monumentos, ni restaurantes, ni piscina, ni nada que llame la atención o que justifique esa atracción casi irresistible. Bueno, tiene un bar y quedan algunas bodegas -no creo que lleguen a diez operativas-. Tampoco llegan a cuarenta los habitantes en invierno.
Lejos quedan aquellos años en los que las pandillas de cada quintada sobrepasaban la decena tanto en chicos como en chicas. Y aquellas épocas de vendimias en las que casi se duplicaba la población con la llegada de vendimiadoras y vendimiadores y de algunas familias gitanas. De eso ya hoy no queda nada. En realidad queda muy poco de todo. Los cultivos han cambiado y ya no hay viñas. Los inacabables campos de girasoles y millo, junto a algunos de cereales, lo acaparan todo.
Recuerdo los “después de cenar” de los veranos en los que no había un cruce de calles sin su tertulia al fresco. O las solanas de las mujeres en las tardes, sentadas en corro mientras cosían, tejían o fruncían calcetines. Y mucha charla. Mientras tanto, los hombres se ocupaban de las tareas del campo y al atardecer iban, generalmente en cuadrilla, a las bodegas -sitio que tenían vetado a las mujeres argumentando que si alguna entraba en ella durante el periodo menstrual “picaría” el vino-. Una excusa para ir solos. El vino de ahora ya no se estropea. Y ese lugar, la bodega bajo tierra, excavada a pico y pala, quizá sea la única peculiaridad del pueblo que pueda llamar la atención. Ese sitio en el que se come el doble que en casa, se bebe el triple que de normal y se disfruta cuatro veces más que en cualquier espectáculo. Y en el que está prohibido hablar de política y de fútbol.
Pues ahí, en Valdespino Vaca, en la provincia de León, me he dado un buen baño de pueblo que, como un baño de bosque, sienta estupendamente al cuerpo y a todo nuestro ser. Desde aquí les invito a visitar y valorar esos pueblos de la España vaciada que, casi agonizantes, sabrán acogerles y curarles el cansancio del cuerpo y las heridas del alma.
 Tagoror Digital
Tagoror Digital