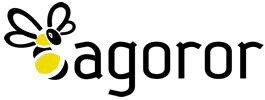22.12.2020 | Redacción | Opinión
Por: Alejandro de Bernardo
adebernar@yahoo.es
Casi un año sin escuchar a mi madre algo que le gusta repetir: “yo no me quiero morir porque ahora se vive muy bien”. Sigue creyendo en la primera parte. No se atreve con la segunda. El bicho le acongoja más que los años. Mi hermana le decía el otro día, cuando se quejaba de dolores y ciertos olvidos de vieja, que eso lo guardara para cuando lo sea. Más allá de los noventa. Esa es la barrera que tiene a la “mama” a cinco años de poder decirlo sin que ella se lo reproche. El perro y el gato. Inseparables y dependientes una de otra.
¡Vieja¡ ¡Viejo¡ Hay quien lo utiliza como insulto hacia otra persona. De manera despectiva. Gente joven se supone. O relativamente joven. Tal vez por esa pasajera razón, la juventud siempre es pasajera. Jóvenes que, si todo va como tiene que ir, en algún momento de su vida también llegarán a serlo. Y si no llegan, pues mal va el asunto. Muy posiblemente, esa gente que utiliza la palabra viejo para insultar u ofender a otros le da una importancia extrema a la estética exterior y al físico, mientras que desprecian la inteligencia, la sabiduría o la experiencia. Tal vez porque carezcan de dichas cualidades.
En las últimas décadas, la juventud y la vejez se han distanciado de una manera dolorosa. Antiguamente era frecuente ver a jóvenes, no niños que es más habitual, paseando con sus abuelos o yendo a comer con ellos o pasando el fin de semana en sus casas. Ahora esa imagen es más difícil de ver. Hoy los jóvenes huyen de los viejos como si tuviesen la peste. Incluso no pocos adultos hacen lo mismo. La vejez se ha convertido en un rostro indeseable, en una enfermedad, en algo que esta sociedad se empeña en ocultar. Y, sobre todo, en aislar.
Cuando una persona es capaz de concebir la palabra viejo como un insulto o una ofensa, no tiene ni la más mínima idea del valor que tiene la vida. Claro que hay viejos que son pesados, que cuentan sus batallitas una y mil veces, que hablan de sus dolencias todo el tiempo. Pero la vejez, en ese sentido, no tiene la exclusividad de la pesadez; hay jóvenes cuya conversación es sencillamente insoportable de lo planos que son mentalmente, y hay mucha gente adulta –pongan los límites de edad que quieran- cuyo máximo nivel de oratoria queda reducido a una camiseta nueva, a una letra de reguetón o a un partido de fútbol.
Hace cincuenta años con poco más de cuarenta ya se era viejo. Hoy no es ni la mitad de la vida. La vejez es una etapa más. Una etapa a la que lo mejor que nos puede pasar es llegar. Cuando lleguemos, muchos jóvenes y adultos pasarán por delante de nosotros y nos mirarán como quien ve un cuadro abstracto que no entiende. Serán pocos los que nos escuchen. Menos los que nos comprendan. Creerán que pasando por delante de nosotros y huyendo de nosotros estarán a salvo del tiempo. Pero el tiempo no se detiene. Ni por muy joven que uno se crea. Me río con el amigo Óscar cuando dice que ya no le gusta salir de copas porque se ha hecho invisible. “No es que nadie te diga nada. Es que ni te ven”.
En un mundo tan moderno, tan globalizado, tan lleno de civilizaciones y de viajes extraordinarios, deberíamos pasar más tiempo con nuestros “viejos”. Aunque no nos demos cuenta, en sus ojos está encerrado el verdadero misterio de la vida y en su experiencia… eso tan grande que no ocupa lugar. ¡Ah¡, y no le digas nunca viejo si no se lo decías treinta años atrás. Ni imaginas lo que duele cuando se van.
 Tagoror Digital
Tagoror Digital