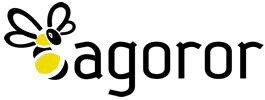26.05.2017. Redacción / Opinión
Por: Paco Pérez
pacopego@hotmail.com
Creo que un ser querido que muere, con el que hemos compartido una serie de experiencias, cariño y afecto, amor y colaboración, ayuda y comprensión mutua durante nuestro tránsito terrenal, ese ser querido nunca morirá en nuestra mente, en nuestros pensamientos, mientras sigamos recordando hasta el final de los días que estemos en este planeta azul.
Esas personas son las que denominamos muertos vivientes, porque la llama de su amistad y de su amor sigue encendida en nuestras almas, por las razones que fueren, por esas cosas del destino, que nada tienen que ver con la consanguinidad ni con los genes, sino con una especie de empatía, de simpatías mutuas y de entendimiento total entre determinadas personas, a las que les une "algo más" que no se puede explicar en dos palabras ni en millones de vocablos.
Entre las familias casi siempre surgen problemas debido a las malditas herencias, a los testamentos y, en definitiva, a los bienes materiales y al pernicioso parné, por cuyo motivo muchos parientes han dejado de hablarse el resto de su vida y, por lógica, han roto toda relación mutua por quítame allá un trozo de terreno, por un piso o simplemente porque uno de los herederos, con firma autorizada por el finado, retiró de manera apresurada de la cuenta bancaria del/la difunto/a las perras que había en la entidad respectiva, cuando aún el cadáver estaba caliente.
Los rufianes que hacen esas trastadas sin encomendarse ni a Dios ni al diablo quedan ya marcados en el seno familiar como la oveja negra y casi toda la parentela le deja de hablar. Es lo que yo llamo los vivos difuntos, porque realmente mueren para sus más allegados que se han visto traicionados por un miembro del clan, con nocturnidad y alevosía si hubiera hecho falta.
Nunca he comprendido la avaricia de determinadas personas y creo realmente que puede tratarse de una enfermedad mental, porque gente así no tiene otra aspiración que amasar bienes materiales y dinero y convertirse, cuando se mueran de verdad, en los más ricos del cementerio donde reposen sus restos, o flotando en cualquier océano si sus cenizas se esparcen por el mar, por ejemplo.
Vine todo esto a cuento porque me vino a la mente una anécdota del recordado obispo de nuestra Diócesis, don Domingo Pérez Cáceres. Resulta que una familia acomodada de un pueblo del Sur de Tenerife se empeñó en que una bella joven de la misma, próxima a casarse, lo hiciese en una ceremonia oficiada por don Domingo, al que fueron a visitarle en el lagunero Palacio de Salazar, y expusieron al prelado nivariense una serie de motivos para justificar su deseo. El obispo, tras escuchar los argumentos expuestos, se quedó meditando unos segundos y les dijo: "me han dicho que ambos contrayentes son de buenas familias, ¿pero ya han repartido las respectivas herencias?". La contestación de nuestro querido y añorado pudo no pudo ser más sabia y elocuente. ¿O no lo creen ustedes así?
 Paco Pérez
Paco Pérez