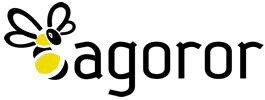21.11.2024 | Redacción | Opinión
Por: Lisandro Prieto Femenía
Escritor. Docente. Filósofo
San Juan - Argentina
Hoy vamos a reflexionar sobre un problema político clásico, pero que en nuestras últimas décadas ha demostrado no solo estar más vigente que nunca, sino también haberse radicalizado en el caldo decadente de nuestras democracias occidentales. En la historia de nuestras democracias, se ha observado un patrón recurrente: una retórica puritana que clama por la moralidad y la probidad de sus gobernantes, acompañada de una realidad política marcada por el cinismo, la hipocresía y la corrupción. Este fenómeno, al que podemos denominar “hipocresía del puritanismo político”, no sólo ha logrado socavar la confianza de la ciudadanía, sino que también ha planteado serias preguntas sobre la idoneidad de nuestras instituciones democráticas para cumplir su misión fundamental: servir al bien común.
Antes de realizar cualquier análisis, es preciso especificar que el “puritanismo” o “puritarismo” político es la pretensión de una moralidad intachable por parte de los gobernantes. “Puritanismo” se refiere al movimiento religioso y moral surgido en Inglaterra durante el siglo XVI, asociado con los puritanos, que buscaban un vida austera y estrictamente alineada con preceptos religiosos. En ocasiones, como nosotros hoy, se utiliza para enfatizar las características moralistas o dogmáticas propias del puritanismo que boca hacia afuera aparentan ser perfectos mientras que en sus acciones privadas y cotidianas, dejan bastante que desear.
Pues bien, esa pretensión de una moralidad intachable por parte de los que detentan poder o prestigio social, no es un fenómeno nuevo. Maquiavelo advertía en “El Príncipe” que un gobernante debe ser piadoso, fiel, humano, íntegro, religioso, pero debe estar preparado para ser lo contrario cuando sea necesario. Esta disonancia entre el ideal moral y la realidad política es uno de los puntos que vamos a analizar para intentar comprender la hipocresía de las democracias contemporáneas.
Hoy, esta contradicción se manifiesta en discursos que prometen transparencia y honestidad, mientras que en la práctica los intereses personales y partidistas prevalecen sobre el bien común. Al respecto, Rousseau en su “Contrato social” reflexionó indicando que “el pueblo inglés piensa que es libre, pero se engaña gravemente; sólo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento; tan pronto como son elegidos, vuelve a ser esclavo” (Rousseau, 1762/2004, p. 145). Casi nada ha cambiado, amigos míos. Lamentablemente este pensamiento se aplica de forma alarmante en la actualidad, donde las democracias parecen estar cada vez más reducidas a meros rituales electorales sin conexión con la representación auténtica de los intereses y necesidades de los ciudadanos.
Como venimos indicando texto tras texto, la decadencia moral de las democracias occidentales no radica únicamente en los actos de corrupción, sino también en la falta de idoneidad ética y profesional de quienes detentan el poder que el pueblo ha delegado. Al respecto, Hannah Arendt en su obra titulada “La condición humana”, señala puntualmente que “la mentira política tradicional ha alcanzado proporciones totalmente nuevas, donde ya no se trata de esconder la verdad, sino de crear una realidad alternativa” (Arendt, 1958/1998, p. 120).
En este preciso contexto, el puritanismo político se convierte en una máscara que legitima prácticas alejadas de la honestidad que exige la democracia como sistema político. En teoría, la democracia requiere de representantes que puedan encarnar valores éticos sólidos y que, como diría Aristóteles, busquen el bien común como fin último de la política.
Pero no. Claro que no, puesto que los sistemas democráticos actuales han privilegiado el espectáculo, la retórica vacía y el marketing político sobre la virtud, el talento, la honestidad y la probidad. Nuestras democracias enfrentan un dilema profundo: mientras prometen ser espacios donde prevalece la razón y el bien común, en la práctica se han convertido en escenarios dominados por el show, las frases hechas, la estética absurda y un cinismo inusitado. Este fenómeno no es accidental, sino que responde a la transformación de la política en un producto de consumo masivo, en el que la percepción de la imagen prevalece por sobre la sustancia de la acción y los valores.
Al respecto, recordemos a Guy Debord, quien en su obra “La sociedad del espectáculo” afirmaba que todo lo que una vez fue vivido directamente, se ha convertido en una representación. Esta idea se ve con claridad en el ámbito político actual, donde las campañas se reducen a performances mediáticas diseñadas para captar la atención, en lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas sociales. Así, han logrado convertir a la política en una suerte de reality show, donde la teatralidad y las frases efectistas reemplazan a los debates profundos y fundamentados. ¿Se dan cuenta, amigos míos, que hasta hace no tanto tiempo uno podía discutir de política en un café, públicamente, incluso con un amigo o familiar que no se identificaba en absoluto con nuestra postura? Esta polarización absoluta de haters de redes sociales se trasladó a nuestra vida cotidiana, a nuestras relaciones interpersonales, a las familias, barrios, trabajos, etcétera, dejando en total desuso la tolerancia y el respeto al pensamiento del otro.
El uso permanente de discursos vacíos, cargados de eslóganes y promesas ambiguas, es una herramienta clave del marketing político posmoderno. Como señala Jaques Ellul, en “Propaganda: la formación de las actitudes del hombre” (1965), “la propaganda política no se dirige ya a la razón, sino a las emociones; no busca la reflexión, sino la reacción” (Ellul, 1965/1973, p. 48). Este enfoque perverso de ejercer el poder le ha permitido a cuanto mediocre y violento político de poca monta aparezca construir una narrativa atractiva, pero desprovista de contenido, apelando a las esperanzas y temores de las masas sin comprometerse con un verdadero programa ético y práctico.
En este contexto perverso, pero real, la virtud, el talento y la probidad parecen haber quedado totalmente relegados. Recordemos por un instante que en el siglo IV a.C Aristóteles, en su “Política” afirmaba que los ciudadanos deben ser elegidos por su virtud, no por su riqueza y mucho menos por su influencia. Sin embargo, aquí estamos, ante sistemas democráticos que premian a quienes dominan el arte de la manipulación mediática sobre aquellos con genuina capacidad para liderar y gobernar: los pilares de la política clásica han sido sustituidos por la habilidad para gestionar la percepción pública. Pasamos de estadistas, capaces de transformar la realidad del mundo, a vendedores de cosméticos de pésima calidad. Así nos va. Esta transformación es reflejo de una profunda erosión ética y moral, donde el poder ya no es un medio para servir al bien común o transformar la realidad, sino un fin en sí mismo, moldeado por intereses individuales o partidistas de bandas organizadas para saquear material y espiritualmente una y otra vez a sus pueblos.
La prevalencia del espectáculo y la retórica vacía, propia del precitado puritanismo político postmoderno, tiene sus consecuencias concretas. En primer lugar, este proceder ha logrado que los votantes perciban que los líderes políticos no actúan de acuerdo a sus necesidades o intereses, lo cual ha erosionado la legitimidad democrática y el sentido mismo de la “representación popular”. En segundo lugar, una profunda despolitización, traducida en un desprecio generalizado por la política como oficio honesto para mejorar la calidad de vida de la comunidad, puesto que, al ver la política como un espectáculo vacío interpretado por mentirosos seriales, muchas personas optan por desconectarse, dejando un vacío que siempre es llenado por sátrapas con intereses particulares. Por último, ha logrado un debilitamiento institucional sin precedentes, ya que las instituciones pierden su capacidad de cumplir su función política, ética y social, quedando subordinadas a estrategias patéticas de imagen y propaganda.
Ante este panorama, nos queda la opción de intentar pensar, y preguntar: ¿cómo podemos recuperar la virtud en la política? Es prácticamente imposible explayar en este texto una posible solución, pero al menos intentemos abrir la puerta a algunas posibilidades. Evidentemente, esta crisis requiere de una reforma ética y cultural que deje de privilegiar el amiguismo y los comportamientos mafiosos en las bases de los partidos políticos y pase a privilegiar el talento, el mérito, la transparencia y la responsabilidad.
En su obra “Entre el pasado y el futuro”, Hannah Arendt propuso que “la política debe estar fundamentada en la acción, la palabra y la promesa, elementos que permiten la recuperación de la confianza” (Arendt, 1961/1996, p. 43). Esto exigiría un esfuerzo concertado para restablecer los principios clásicos de la democracia: la búsqueda del bien común, la rendición de cuentas y la selección de líderes por su virtud, su talento y su desempeño moral como ciudadanos. Al mismo tiempo, la ciudadanía, o sea, usted y yo, nosotros, debemos asumir un rol activo y crítico, rechazando profundamente la superficialidad y exigiendo coherencia entre los discursos políticos y las acciones concretas de nuestros candidatos, desde que son tan simpáticos en la campaña hasta que se sienten en el trono, y después también. En este sentido, Habermas decía en su “Teoría de la acción comunicativa”, “sólo un espacio público vibrante puede garantizar que las decisiones políticas sean el resultado del diálogo racional y no de la manipulación mediática”, o, en pocas palabras, deje de rendirle culto y creerle tanto a los comunicadores sociales, puesto que ya sabemos, están casi todos rentados.
Otra pregunta que debería surgir en este análisis es ¿cómo podemos garantizar que nuestros representantes sean honestos, probos e idóneos? Al respecto, Kant en su “Metafísica de las costumbres”, argumentó que “la política debe doblegarse a la moral” (Kant, 1797/2003, p. 62). Evidentemente, esta subordinación está totalmente invertida en el mundo actual, donde la política instrumentaliza la moral solamente para sus fines electoralistas. Un posible camino podría radicar en la exigencia de mecanismos más rigurosos de selección y rendición de gastos, donde los valores éticos sean un criterio central para acceder al poder.
También, sería necesario que la ciudadanía abandone su abulia e individualismo que le impide ver más allá de su ombligo, y recupere su rol activo y vigilante, para evitar caer en el “despotismo blando” del que nos hablaba Tocqueville en “La democracia en América” al señalar que “los hombres piensan que han asegurado su libertad cuando, al elegir a sus representantes, en realidad solo han elegido a sus amos” (Tocqueville, 1835/2009, p. 112).
En conclusión, queridos lectores, la hipocresía que hemos denunciado y pensado en este espacio no es solamente un síntoma de la decadencia moral de las democracias occidentales, sino también un llamado urgente a la acción. No se puede esperar revitalizar la democracia y restaurar la confianza en un sistema que promueva libertad, igualdad y justicia mientras evitamos repensar nuestras instituciones o dejamos de exigir a los líderes que sirvan al bien común y a la construcción de una ciudadanía más activa, consciente y comprometida. Sin un compromiso educativo, cívico y moral, la política seguirá siendo un negocio y un vehículo para la corrupción y el desprecio por la dignidad humana.
 Tagoror Digital
Tagoror Digital