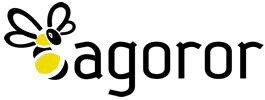06.09.2020 | Redacción | Opinión
Por: Luis Alberto Henríquez Hernández
Profesor Titular de Universidad, área de Toxicología, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Publicado en: The Conversation
El matemático Ramsey Dukes avisó hace unas décadas del final de un ciclo científico que sería sustituido por una edad mágica gobernada por el miedo y la superstición. La población del mundo desarrollado, poco acostumbrada a luchar por su supervivencia, ha visto amenazado su modo de vida. Esto la ha llevado a acatar sin discusión cualquier recomendación —-en ocasiones más propias de chamanes e iluminados que de científicos-— que prometiera evitar el paso del Ángel Exterminador.
Sabemos por el estudio de seroprevalencia ENE-COVID-19 que el 5 % de los españoles ha estado en contacto con el coronavirus y tiene anticuerpos contra él. La letalidad rondaría el 1 % si tenemos en cuenta los más de 28 000 fallecidos registrados, aunque sabemos que esta cifra es mayor.
Con esos números, la población general ha aceptado sin reflexión alguna que debemos lavarnos las manos con gel hidroalcohólico cada vez que se accede a una tienda, llevar mascarilla en cualquier circunstancia y frotar los zapatos en alfombras impregnadas con lejía como si fuera costumbre lamer la suela de los mismos.
Aquellos que nos dedicamos a la biología molecular o hemos tenido formación en microbiología sabemos que, aunque las prácticas higiénicas son siempre recomendables más allá del coronavirus, los métodos de higiene tienen un protocolo. Sirve de poco frotarse en una alfombra con lejía si antes han pasado decenas de personas por ella. Para que el etanol haga efecto sobre los microorganismos, necesita de un tiempo de acción que en ocasiones es de varios minutos.
Esto se traduce en la inutilidad de algunas de estas prácticas tal y como la población las lleva a cabo, pero consigue aumentar la fobia a los gérmenes sin reflexión alguna. Allá por el año 350 a. n. e., Aristóteles nos dijo que en el punto medio está la virtud. Siglos más tarde, Paracelso completaba esta reflexión diciendo que la dosis hace al veneno.
El uso abusivo de geles desinfectantes destruye la capa lipídica que protege a la epidermis del medio ambiente. Esto la hace más sensible a patógenos con los que cohabitamos a diario, a factores físicos como la temperatura y la humedad, y aumenta la probabilidad de sufrir dermatitis y otras enfermedades graves de la piel.
El riesgo es real
Con todo, le pido al lector que no malinterprete estas palabras. El riesgo de sufrir COVID-19 es real: no se pone en discusión ese hecho ni el dolor de las familias que han perdido a un ser querido. Lo que se pretende con este artículo es invitar a la reflexión para sacar conclusiones propias.
Nos han hecho creer que nos enfrentamos al mayor ataque microbiológico sufrido por la especie. Nada más lejos de la realidad. Se ha extendido un pánico visceral hacia el prójimo que está muy lejos de tener base científica.
Durante milenios, los seres vivos del planeta se han enfrentado a una variedad inmensa de patógenos. Para ello han desarrollado un sistema inmune encargado de hacer frente a estos ataques microbiológicos que son, por cierto, cotidianos y constantes. El propio H.G. Wells, en su novela La Guerra de los Mundos, salvaba a la humanidad entera de un ataque alienígena gracias a la eficiencia de este sistema biológico que, por otra parte, necesita de entrenamiento para mantenerse en forma.
Sirva este ejemplo novelesco como referencia para poner en valor la evolución de las especies y la especialización de los sistemas biológicos que garantizan nuestra supervivencia. Aislarnos en burbujas de etanol detrás de una mascarilla puede suponer, a largo plazo, un debilitamiento de nuestro sistema inmune. Es algo que algunos estudios han observado en otros contextos y que relaciona, por ejemplo, el aumento de las alergias en la población infantil con el bajo contacto que los niños tienen hoy en día con la naturaleza.
La ciencia trabaja con distintos niveles de evidencia, que vienen condicionados por los modelos experimentales usados y por la fortaleza estadística empleada en los análisis de los datos. La crisis sanitaria actual ha puesto en jaque la veracidad de la ciencia: se dan por ciertos estudios sin una evidencia mínima.
En menos de tres meses, las publicaciones relacionadas con el SARS-CoV-2, incluyendo revistas de altísimo impacto como Science o New England Journal of Medicine, han crecido exponencialmente. Los que nos dedicamos a la ciencia sabemos que existe un periodo de tiempo dilatado entre el momento en el que se inician los experimentos que buscan contrastar una hipótesis y el día en el que los resultados se publican.
No deja de ser curioso que, con media humanidad confinada y trabajando de forma telemática, las publicaciones en este tipo de revistas —la mayor parte de las veces sin diseño experimental claro— hayan crecido como los hongos en la fruta podrida.
Debido a ello, no es de extrañar que las autoridades sanitarias hagan hoy una recomendación y mañana la cambien por otra, incluyendo la coletilla “puede que” en gran parte de sus comunicados. La misión de la ciencia es justamente esa: evitar ese “puede que” que en realidad significa “no sabemos”.
Precaución, toda la posible. Miedos y fobias, ninguno
Mención aparte merecen las consecuencias medioambientalesque el uso indiscriminado de plásticos y otros objetos de protección tales como las mascarillas tiene sobre el planeta; o los componentes nocivos que figuran en las etiquetas de algunos geles hidroalcohólicos.
Acabaré este artículo citando de nuevo a Ramsey Dukes, quien dice que la vida posee un valor bastante limitado, añadiendo que lo que tiene un valor incalculable es la felicidad —y el bienestar— de los seres vivos. Es indiscutible que somos menos felices hoy que hace algunos meses.
Imagen: The conversation | CEDIDA Tagoror Digital
Tagoror Digital