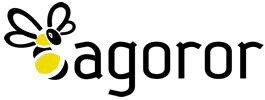06.06.2021 | Redacción | Opinión
Por: Alejandro de Bernardo.
Si tiene un hijo o hija adolescente, y si está en el último curso de bachillerato, en vísperas ya de la EBAU… no le arriendo las ganancias. Sale cuando entra, se va cuando se queda, se congela mientras suda… ¡qué “sufrición” Señor¡ Paciencia, agricultura y “signifiquitruz” –esto tampoco sé lo que es, pero igual me pasa con muchas otras cosas-. Pues todo eso, imprescindible para sobrevivir en el intento.
Ser adolescente –todos lo fuimos- es como que tú mismo tiras con una fuerza de tsunami de tus extremidades en direcciones opuestas sin saber muy bien por qué lo haces. Odias a tus padres, qué es lo que más quieres en secreto. Te da tiempo de tirarte también del pelo del extraño peinado que llevas y gozar de ese dolor. Eres la madre de todas las batallas hormonales. Y el asesino de todos los padres. Ser adolescente es planear hasta el último detalle de una fuga y decidir a la vez quedarte quieto sin respirar debajo de las sábanas de tu habitación, que ya es la madriguera que no dejarías jamás. El adolescente tiene que echarle la culpa a alguien. Y casi siempre es a ti. Que estás cerca. El adolescente no sabe el porqué de nada y entonces jamás encontrará las salidas del cómo.
Con la pandemia, nos estamos comportando como adolescentes que echamos la culpa a los demás. Necesitamos que alguien pague la situación inaudita e inédita, en la que nos hallamos presos.
No teníamos experiencia. Nos cayó del cielo o del infierno como una inmensa tabla de faquir con los clavos afilados sobre las cabezas de quien estaba en el punto fatídico. Ya cayeron millones. No hizo falta una guerra. Esta vez no. Nos está machacando este reseteo macabro.
Apenas unos amagos con la gripe A, primeras luchas por el alcohol en gel, desabastecimiento de dispensadores y poco más allá de un susto. Los sustos sin daño real sirven para poco. Cuando el ébola, aunque nos tocó un poco más de cerca, vino a ser parecido. Aquí ya desfilaron los sanitarios con los primeros trajes de astronauta en la pasarela hospitalaria. Rareza ahora tan habitual, ¿verdad? Se quedó en el miedo de una pesadilla que se esfumó al despertar.
Después nos volvimos a asustar con la gripe de los pollos y la peste porcina. Ya había cadáveres pero eran de pollitos o cochinos como cuando las vacas locas. Al fin y al cabo siempre los hemos consumido bien muertos. Se olvida fácil en el paraíso. Salimos más engreídos que nunca. Pero llegó el golpe de verdad. La pandemia.
Las pilas de muertos ya no son pollitos amarillos. Son de nuestra familia. Y así estamos asustados como adolescentes, echándole la culpa a todo el que se pone delante. Negando todo como adolescentes. Enamorándonos ciegamente como adolescentes la primera vez de las vacunas, de los tratamientos experimentales. Planeando fugas mientras nos echamos a llorar debajo de las sábanas. Menos mal que tenemos a los políticos para meterlos en el barro. Y mientras, todos somos ese adolescente desesperado. Y tiramos de los sanitarios y de los científicos para que nos saquen de esta y nos devuelvan los trabajos, las sonrisas y las risas a donde estaban. En nuestras caras. Déjeme que le pinte la suya. Haga lo propio con la mía. Se lo agradezco.
Ah y pínteme una bandera blanca, azul y amarilla. Por ese orden. Y si quiere también las estrellas. Sí, ocho. Qué suerte vivir aquí. Incluso ahora.
Imagen de archivo: Alejandro de Bernardo Tagoror Digital
Tagoror Digital