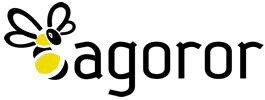19.12.2024 | Redacción | Opinión
Por: Lisandro Prieto Femenía
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan - Argentina
Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un asunto que me resulta bastante amargo pensarlo, y ni les cuento escribirlo, a saber, la naturalización de la discriminación hacia las personas con discapacidad mediante el concepto de la banalidad del mal. La expresión misma “banalidad del mal”, acuñada por Hannah Arendt en su obra “Eichmann en Jerusalén” (1963), describe la inquietante normalidad con la que los individuos pueden perpetuar actos de maldad al abdicar de su capacidad de juicio crítico.
Arendt observaba que Adolf Eichmann, un nazi prófugo en Argentina, lejos de ser un monstruo, era un burócrata corriente que cumplía órdenes sin reflexionar sobre sus implicaciones morales. Esta idea, que despoja al mal de su dimensión demoníaca para situarlo en la cotidianidad, abre la puerta a un análisis profundo de cómo las estructuras sociales y culturales permite abiertamente, e incluso promueven con su silencio, la exclusión y la discriminación hacia ciertos grupos, como en este caso, las personas con discapacidad.
Bien sabemos que la discriminación hacia las personas con discapacidad no siempre se manifiesta en actos deliberados de malicia, sino que a menudo opera de manera insidiosa a través de sistemas que perpetúan la exclusión, la indiferencia y la invisibilización. Este fenómeno encuentra ecos en la tesis de Arendt: no se trata únicamente de individuos malintencionados, sino como un mal “banal” que se normaliza en prácticas cotidianas, como la inaccesibilidad del espacio público, la falta de oportunidades laborales o la persistencia de prejuicios culturales.
La noción de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal no se centra solamente en los actos de maldad planificada y activa, sino que también incluye una complicidad pasiva que resulta de una indiferencia estructural de una sociedad que ha optado por abandonar el pensar. La exclusión de las personas con discapacidad puede verse como un ejemplo contemporáneo de esta dinámica. Al respecto, Michel Foucault, en su obra “Vigilar y castigar” (1975), expone cómo las instituciones disciplinarias moldean y controlan los cuerpos que “no encajan” en la norma de cada época, clasificándolos como “anormales” y relegándolos a la periferia social.
Esta marginalización que señala Foucault, no es física, sino simbólica, negando la dignidad de aquellos que son etiquetados como diferentes. En este marco, la burocratización de la discriminación hacia las personas con discapacidad puede verse con claridad en políticas que, aunque no explícitamente maliciosas, perpetúan la exclusión. Un claro ejemplo de ello es la evidente falta de accesibilidad en el transporte público o en los espacios laborales, situaciones que supuestamente no son el resultado de decisiones conscientes de exclusión, sino de una normalización de la inacción basada en la patética forma de vida imperante que versa: “como no me pasa a mí, no me interesa”. Así nos va…
Por su parte, Zygmunt Bauman sostuvo en su obra “Modernidad y holocausto” (1989) que la “distancia moral se incrementa cuando la responsabilidad se difumina en sistemas complejos”, indicando con ello cómo las sociedades modernas, a través de su organización burocrática y tecnológica, facilitan actos de extrema crueldad al diluir la responsabilidad individual. Según Bauman, deberíamos pensar un poco más cómo esta maquinaria social puede convertir acciones profundamente inmorales en simples procedimientos administrativos, ejecutados sin reflexión ética.
En el contexto puntual de la discriminación hacia las personas con discapacidades, esta “distancia moral” se manifiesta en la manera en que las estructuras sociales y políticas perpetúan la exclusión, por ejemplo, en las decisiones que mantienen políticas que no contemplan las necesidades específicas de las personas que requieren de asistencia que, generalmente, son justificadas como limitaciones presupuestarias o técnicas, transfiriendo la responsabilidad al “sistema”.
Este proceso ético nefasto despersonaliza las decisiones y evita confrontar las implicancias morales puesto que nuestro tiempo se centra en la eficiencia y la racionalidad, tendiendo a priorizar estupideces como fines sobre los medios, dejando de lado preguntas esenciales sobre justicia y dignidad. La burocracia moderna, con su énfasis en normas y procedimientos, puede llevar a lo que Arendt llamó banalidad del mal: acciones dañinas que son realizadas no por maldad intrínseca, sino por una aceptación acrítica de las reglas absurdas y la conformidad con las injusticias estructurales firmemente establecidas.
Ante esta situación, aparece Emmanuel Levinas y nos propone ver al “otro” como un llamado ético, en tanto que el rostro de ese Otro nos obliga a dar una respuesta ética que trasciende la indiferencia. En el caso de las personas que padecen una discapacidad, el rostro nos interpela a reconocer no sólo su dignidad intrínseca, sino también nuestra responsabilidad colectiva en su correspondiente inclusión.
En este punto, Paul Ricoeur amplía la idea de Levinas al hablar de una hermenéutica del otro en su obra “Sí mismo como otro” (1990) en la cual sostiene que la identidad y la ética se construyen en relación con los demás, lo que implica un compromiso activo con la justicia en la sociedad. La discapacidad, desde este enfoque, no debe ser un motivo de exclusión, sino una oportunidad para reconfigurar la ética y las estructuras sociales en función de esa diversidad. No debemos olvidar que este autor enfatiza siempre que la “justicia es la búsqueda de la igualdad sin negar la diferencia” (1990), y esto implica no sólo reconocer, sino también celebrar la singularidad de cada persona, incluyendo a aquellas con capacidades diferentes.
Ahora bien, es momento de pensar en la indiferencia hacia las personas con discapacidad, no sólo como un problema estructural, sino también cultural, es decir, moral. En su obra “El hombre en busca de sentido” (1946), Viktor Frankl reflexiona sobre la capacidad humana para encontrarle sentido a la existencia, incluso en medio del sufrimiento. Este autor argumenta que la dignidad humana trasciende las condiciones físicas o sociales, una idea que desafía las concepciones capacitistas de “valor humano”, es decir, la moral imperante que nos trata como cosas útiles cuando le conviene y nos desecha como basura cuando no les servimos.
Por otro lado, Martha Nussbaum defiende en su obra “Las fronteras de la justicia” (2006), un enfoque basado en capacidades que permita reconocer las necesidades particulares de cada individuo. Para ella, la justicia sólo puede lograrse cuando se han logrado eliminar las barreras que impiden a las personas desarrollar sus capacidades al máximo. En este marco ético, ofrece un camino para superar la banalidad del mal mediante políticas inclusivas que aseguren la participación plena de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, no como un parche que repara una pinchadura, sino como un elemento más en la estructura social. Evidentemente, se trata de una perspectiva que nos invita a reflexionar cómo las políticas públicas pueden y deben garantizar el acceso igualitario y de calidad a la educación, al empleo y a todos los espacios públicos comunes, asegurando así una vida digna para todos.
Otro aporte relevante al respecto es la idea de justicia como equidad de John Rawls, el cual no aborda directamente el problema de la discapacidad, sino que plantea una teoría de la justicia como equidad en su obra “Teoría de la justicia” (1971), la cual proporciona herramientas bastante útiles para pensar en la inclusión. Su idea del “velo de la ignorancia” sugiere que una sociedad justa es aquella en la que se diseñan principios que beneficien especialmente a los más silenciados y desfavorecidos: aplicado a la discapacidad, esto implica crear estructuras sociales que contemplen las necesidades específicas de las personas con discapacidad desde el principio, en lugar de tratarlas como una excepción.
Una de las influencias de Nussbaum es el economista Amartya Sen, quien enfatiza sobre la importancia de ampliar las oportunidades reales de las personas para llevar adelante una vida que puedan valorar. En su obra titulada “Desarrollo como libertad” (1999), Sen sostiene que la “discapacidad no debe ser una barrera para la libertad humana; lo que importa es construir entornos que maximicen las opciones y la participación”, estableciendo así un enfoque que nos lleva a cuestionar cómo las sociedades están estructurando las oportunidades de manera intencionalmente desigual, dejando a las personas con discapacidad en la periferia.
La reflexión sobre la banalidad del mal aplicada a la naturalización de la violencia y la discriminación hacia las personas con discapacidad nos lleva a reconocer que esta problemática no es un asunto distante ni ajeno, sino una realidad que podría tocarnos a cualquiera de nosotros. La vida humana, frágil y cambiante, nos recuerda que la discapacidad no es una condición exclusiva de unos pocos, que están lejos nuestro, sino una posibilidad inherente a nuestra existencia. En otras palabras, queridos lectores, ignorar las necesidades de las personas con discapacidad equivale a desentendernos de un futuro que podría incluirnos a nosotros mismos.
Si algo aprendimos de Hannah Arendt es que el mal no siempre se presenta en actos de crueldad deliberada, sino en la indiferencia y la rutina que perpetúan la exclusión, el destrato, la invisibilización y el maltrato. Evidentemente, la justicia no puede seguir siendo un privilegio limitado a unos pocos que pueden pagarla, sino un compromiso activo con la igualdad de capacidades y oportunidades porque entender la discapacidad desde esta perspectiva nos interpela a dejar de verla como un problema individual y asumirla como una responsabilidad colectiva.
Hoy, más que nunca, es imperativo abandonar la idea de que las personas con discapacidad viven en una realidad alterna y empezar a construir un mundo donde su inclusión sea una prioridad, no un favor ni una excepción. Esto implica que empecemos a exigir a los inútiles de turno que nos gobiernan, estemos donde estemos, un diseño de políticas públicas, espacios accesibles y, sobre todo, derechos y garantías que reconozcan su dignidad y su derecho a una vida digna y plena.
Para cerrar, recordemos las palabras de Viktor Frankl, quien sostenía que nuestra humanidad no es la ausencia de limitaciones, sino nuestra capacidad de encontrar sentido y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. La discapacidad, lejos de ser una “desviación” de la norma, es parte de la diversidad que cohabita con nosotros, la queramos ver o no, y que nos hace ser realmente humanos. Asumir esta realidad no sólo nos enriquece como individuos, sino que fortalece los lazos de nuestra sociedad en su conjunto, ya que al trabajar por un mundo más justo estamos sembrando las bases de una comunidad que valora y protege a todos sus miembros, independientemente de sus condiciones y capacidades. Así, la verdadera justicia no es el trato igualitario en un sentido discursivo y abstracto, sino el compromiso real con quienes más nos necesitan, un compromiso que, en última instancia, nos beneficia y humaniza a todos.
 Tagoror Digital
Tagoror Digital