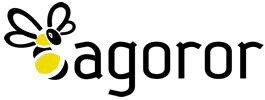16.01.2024 | Redacción | Escrito
Por: Pilar Medina Rayo
Autora del libro: Óbolos para Caronte
La momificación de los difuntos ha sido una práctica poco desarrollada por las distintas culturas del mundo. Entre esas culturas que han practicado la momificación se encuentran los antiguos pobladores de las islas Canarias, en particular las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, siendo uno de los rasgos culturales más llamativos de las Canarias prehistóricas.
La momificación era empleada con algunos de los miembros más destacados de la sociedad, utilizándose diversas técnicas muy sofisticadas.
Para ello, primero lavaban el cadáver y lo dejaban secar al sol y al humo. Posteriormente se untaba con grasa, ceniza y plantas aromáticas. Finalmente, se envolvía en pieles de cabra u oveja, y en Gran Canaria con tejidos de junco. El mayor o menor número de pieles con que se envolvía iba en función del rango del difunto.
El término “xaxo” era como llamaban los antiguos canarios a los cuerpos momificados. Se depositaban en el interior de una cueva acondicionada con tablones sobre los que colocaban el cadáver, junto con un ajuar funerario necesario para la vida eterna. Se trata de enterramientos colectivos en cuevas de difícil acceso.
Por lo general, la momificación se llevaba a cabo en los hombres, aunque también existe alguna evidencia de mujeres embalsamadas.
Existen numerosos estudios antropológicos que contrastan la similitud entre el embalsamamiento arcaico egipcio y el efectuado por los primeros pobladores de Canarias, pudiendo existir una influencia cultural en cuanto al estilo, pero no en la técnica, ello puede ser debido a una base cultural norteafricana, produciéndose después una evolución por separado entre ambas culturas.
¿A qué puede deberse esa influencia de estilos?
Los primeros habitantes de las islas Canarias tienen un origen plagado de interrogantes, según estudios arqueológicos, las primeras islas en ser pobladas fueron Lanzarote y Tenerife unos 500 años a. C., no poblándose el resto hasta el cambio de Era. La colonización de las islas Canarias se realizó por gentes procedentes de África, identificándose con poblaciones libias (beréberes).
¿Cómo eran estos primeros pobladores?
El conocimiento lejano de las sociedades canarias se lo debemos tanto al estudio de los restos arqueológicos, como a las narraciones de los primeros cronistas europeos. Estas crónicas realizan una descripción detallada de sus costumbres y modos de vida.
El “Le Canarien”, del siglo XV, indica que: “Y la mayoría lleva blasones de distintas formas grabados en el cuerpo, cada uno según su gusto”. Por su parte, Pedro de Abreu, en el siglo XVI, no cuenta que: “Habían con sus valentías y reputación acrecentado muchos ganados y, como siempre, las diferencias eran sobre los pastos”.
A la gran biodiversidad de estas islas, se unen especies endémicas de aves y lagartos, o una vegetación tan única como el emblemático drago. Esta variedad de la naturaleza quedó reflejada en el desarrollo cultural de cada isla.
Por ello, las descripciones sobre los primeros habitantes de las Canarias varían de una isla a otra, pero en su conjunto, usaban como vestiduras juncos, palma o piel y se adornaban con cuentas y conchas, utilizando estampillas hechas de cerámica para hacer estampados sobre su piel o indumentaria.
Estos primeros habitantes no conocían el metal o el torno alfarero; trabajan las rocas volcánicas, como basalto u obsidiana, y trabajos de urdido.
Su ganadería estaba compuesta por cabras, ovejas, cerdos y algún perro. Cultivaban trigo, cebada o habas, complementando su alimentación con pesca y marisqueo.
Vivian en cuevas naturales y artificiales, aunque también construyeron cabañas de piedra y techumbre de piel.
Cada isla tenía uno o varios gobernantes que accedían por línea materna. Estos gobernantes eran denominados mencey en Tenerife, mientras que en Gran Canaria se les llamaba guanarteme.
Por último, sus creencias giraban en torno a lugares sagrados o sobre la necesidad del agua de lluvia. Algunos ídolos, encontrados mayoritariamente en Gran Canaria, estarían relacionados con ritos de fertilidad.
La Momia guanche del Barranco de Herques.
En el museo Arqueológico de Madrid, encontramos la momia de un hombre. Fue localizada sobre el año 1764 y enviada al rey Carlos III con motivo de su excepcional estado de conservación, ubicándose en una sala reservada del Gabinete de Antigüedades de la Real Biblioteca.
Según el diario de José Anchieta y Alarcón, de 1774, de una cueva del Barranco de Herques, localizado en la costa suroriental de la isla de Tenerife, en los municipios de Güímar y de Fasnia “[…] Uno de estos cuerpos, el más perfecionado que ni aun la punta de la naris le faltava, lo mandaron a un caxón bien ajustado con lana a D. Francisco Machado, regidor, hijo de Albaro Yanes Machado y cuñado del dicho D. Gabriel [Román, hermano de Luís], que está en la Corte, para que se bea como ay cuerpos conserbados al cabo de tantos años”
La momia fue mostrada en la Exposición Universal de París de 1878. Del Real Gabinete fue trasladada en 1895 al Museo del doctor Velasco, actual Museo Nacional de Antropología. El 14 de diciembre de 2015 realiza un nuevo traslado a su ubicación definitiva, el Museo Arqueológico Nacional donde actualmente se conservan los bienes culturales arqueológicos procedentes de las Islas Canarias.
 Tagoror Digital
Tagoror Digital