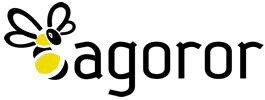13.03.2021 | Redacción | Relatos
Por: Isa Hernández
Llegó el día de la boda, y todos esperaban la llegada de la novia. Hacía rato que estaban en el lugar y nadie sospechaba que las murmuraciones del pueblo se cumplirían. Ella, escuálida, alta como una viga, casi tocaba el techo con sus manos, vestida de tul blanco, con la mirada fija en el techo, enmudecía cada vez que alguien le preguntaba si estaba feliz. Muerta se quedó el día fatídico del derrumbe, donde todas sus ilusiones y esperanzas quedaron sepultadas bajo los escombros de la buhardilla y, más aún cuando comprobó que ya no regresaría más. Allí acabó el deseo que la corroía por dentro cada vez que se producía el encuentro entre las luces y las sombras de la penumbra. El tiempo quiso que se encontrara con otro espejismo y cuando creyó superada la agonía, se disponía a cumplir con los ofrecimientos prometidos. Todo el pueblo acudió al evento, pero nadie creía que fuera capaz de consumar los deseos y pretensiones del nuevo prometido que, con cara fúnebre, junto a su madre más funesta si cabe, hacían guardia frente al altar engalanado. La novia nunca llegó. La buscaron por todas partes y, al atardecer la encontraron en el desordenado desván, iluminado con la tenue luz del ocaso que entraba a través de las cristaleras, petrificada sobre los escombros, con su vestido de tul blanco, y la cabeza alta con la mirada clavada en el techo, como si quisiera atravesarlo.
Imagen de archivo: Isa Hernández Tagoror Digital
Tagoror Digital