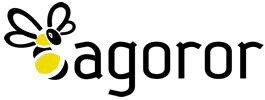08.03.2025 | Redacción | Escrito
Por: Pilar Medina Rayo
Autora del libro: Óbolos para Caronte
Constantemente se habla de lo complicado que es unirse para alcanzar un objetivo, sin embargo, nosotras lo hicimos, aunamos fuerzas y nos hicimos una en todos los rincones del planeta para alzar una voz conjunta y denunciar una injusticia: un derecho que como persona nos correspondía.
Ese derecho era votar, algo que hoy día no se cuestiona pero que durante siglos supuso un infranqueable veto para las mujeres, a las que se les negaba los mismos derechos civiles y políticos de los que disfrutaban los hombres.
Este derecho fundamental, que permite elegir y decidir por uno mismo, estuvo durante décadas limitado a la mitad de la población.
En muchos países del mundo, el voto femenino supuso un tortuoso camino, una encarnizada lucha hacia la igualdad de género.
El largo camino del sufragio femenino.
En 1791, Olympe de Gouges publica su obra “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana”, reclamando para las mujeres los mismos derechos que tenía el hombre, entre ellos, el voto. En 1793, durante la Revolución Francesa, el tribunal revolucionario la condenó a muerte por sus ideas. Olympe defendía que: “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos”.
El movimiento sufragista nace de manera formal en 1848, con el “Manifiesto de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls,”. Se trata de un documento norteamericano considerado como el “texto fundacional” del feminismo como movimiento social. Inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unido denunciaba las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres, siendo el derecho al voto una de sus demandas más destacadas.
Hace 131 años, el 19 de septiembre de 1893, Nueva Zelanda se convirtió en la primera nación del mundo que autorizó el sufragio femenino a las mayores de 21 años. Atrás quedaron años de esfuerzo por parte de los defensores del derecho al voto de la mujer, liderados por Kate Sheppard. En 1919, las neozelandesas, pudieron también presentarse a las primarias, siendo Elizabet McCombs la primera parlamentaria que en 1933 llegó a la cámara del país.
Australia lo hizo en 1902, aunque ni a mujeres ni a hombres aborígenes les estaba permitido votar. Sus pasos fueron seguidos por Finlandia (1906), primer país del mundo que permitió a las mujeres ser elegidas al Parlamento, Noruega (1913), Dinamarca (1915), la Unión Soviética (1917) y el Reino Unido (1918). En el caso de Estados Unidos se consiguió en el año 1920 para las mujeres de raza blanca. Las mujeres de raza negra no pudieron votar hasta 1967. En África, Zimbabwe y Kenia reconocieron el sufragio femenino en 1919 y, en Hispanoamérica, Uruguay fue el primer país en hacerlo en 1927.
En el caso de Suiza, las mujeres no pudieron votar hasta 1971. Más sorprendente fue que en cantón de Appenzell Innerrhoden, ubicado en el noreste de Suiza, el voto femenino en elecciones locales no fue implementado hasta 1990. Ello se debió a la negativa del cantón (unidad administrativa), que argumentaba que su tradición política y cultural no contemplaba la participación femenina. Finalmente, intervino el Tribunal Federal Suizo quien declaró que la exclusión de las mujeres era inconstitucional.
El último país en aprobar este derecho fundamental fue Arabia Saudí en 2015.
Las sufragistas británicas: “Nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido: liberar a la mitad de la raza humana y, a través de esa libertad, salvar al resto” – Emmeline Pankhurst-
Mujeres como Emmeline Pankhurst, Emily Davison, Millicent Fawcett, Mary Richardson, Maud Watts y Annie Kenney, desempeñaron un papel esencial a la hora de defender sus derechos e intentar crear una sociedad más justa e igualitaria con respecto a la mujer.
Sufrieron violencia, fueron apedreadas por la calle, insultadas y detenidas por sus protestas e ideas. En 1906, un periodista británico del Daily Mail, acuñó la palabra suffragette para ridiculizarlas y condenar su reivindicación del voto femenino.
En 1909, Marion Wallace Dunlop es detenida y encarcelada por grabar la Declaración de Derechos Británicos en un muro del Parlamento. Se declaró en huelga de hambre soportando 91 horas de ayuno hasta que fue liberada por su delicado estado de salud.
Muchas sufragistas siguieron su ejemplo en prisión. Se las alimentó a la fuerza con una sonda que dañaba su nariz, garganta, tráquea y pulmones, algo que actualmente se considera una forma de tortura.
Mary Richardson declaró: “Me forzaron a abrir la boca insertando sus dedos, cortándome las encías y el interior de mis mejillas. Cuando estaba loca de dolor me metieron dos grandes mordazas”
Según Emmeline Pankhurst: “[La prisión de Holloway] se convirtió en un lugar de horror y tormento con escenas repugnantes de violencia a cualquier hora, ya que los médicos iban de celda en celda desempeñando su terrible oficio”
Estas torturas conmocionaron a la sociedad, lo que motivo que en 1913 se aprobó la conocida como “Ley del gato (autoridades) y el ratón (sufragistas)”, según la cual las presas sufragistas debían ser puestas en libertad si su estado de salud empeoraba o se debilitaba, eso sí, una vez se recuperaban debían ingresar nuevamente en prisión.
Con la Primera Guerra Mundial todo terminó.
El rey amnistió a las sufragistas por una cuestión práctica: las mujeres debían sustituir laboralmente a los hombres que marchaban a luchar.
Estas valientes mujeres lograron su objetivo y pudieron votar por primera vez en 1918, aunque la victoria tenía cierto sabor amargo ya que sólo tendrían este derecho las mayores de 30 años y siempre que cumplieran con ciertos requisitos mínimos de tener una propiedad en Reino Unido. Finalmente, diez años después, el voto femenino pudieron ejercerlo a partir de los 21 años.
Las sufragistas españolas: “¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos políticos que al hombre? […] El histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer; la mujer es eso: histerismo y por ello es voluble, versátil, es sensibilidad de espíritu y emoción. Esto es la mujer” -Roberto Novoa Santos-
Su lucha fue igual de ardua, siendo posible gracias a la ardua labor de las sufragistas españolas, entre ellas la diputada Clara Campoamor, resultando paradójico que la mujer pudiera legislar, pero, en cambio, tenía vetado el derecho a votar.
El 1 de octubre de 1931 se produce un cambio en la legislación. Con 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones, se aprueba el voto para la mujer. Las españolas a partir de los 23 años tuvieron el mismo derecho a votar que cualquier hombre, no sin acalorados discursos de uno y otro lado en el Congreso de los Diputados.
El diputado, y catedrático de patología de la Universidad de Madrid, Roberto Novoa Santos, llegó a decir que conceder el voto a la mujer sería dar el triunfo a la derecha y convertir a España en un Estado conservador o teocrático.
Novoa habló sobre varias cuestiones del proyecto constitucional, entre ellas, el sufragio femenino, comenzando su intervención con las siguientes palabras:
“Hay también en el título III de la Constitución una alusión a la ecuación de derechos civiles en el hombre y la mujer, ecuación de derechos civiles e igualdad de sexos o para la expresión de la voluntad popular en un régimen de elección. Pero, ¿por qué?, preguntamos, aun cuando la pregunta tenga un cierto aroma reaccionario. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos políticos que al hombre? ¿Son por ventura ecuación? ¿Son acaso organismos iguales? ¿Son organismos igualmente capacitados?
La mujer es toda pasión, toda figura de emoción, es todo sensibilidad; no es, en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación. Por mi parte podría concederse en el régimen electoral que la mujer fuese siempre elegible por los hombres; pero, en cambio, que la mujer no fuese electora (…)”.
Aunque Novoa no fue el único hombre que manifestó su oposición con respecto a la oposición al voto femenino, algo que no amilanó a Campoamor, quien encontró la misma oposición incluso dentro de su propio partido, el Partido Radical.
Clara Campoamor logró su objetivo con un elocuente discurso en el que defendió el sufragio universal y la igualdad de derechos electorales entre hombres y mujeres:
“(…) Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el respeto de todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder; dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no podéis seguir detentándolo (…)”.
Aunque el derecho al voto se aprobó en 1931, no pudieron ejercerlo por primera vez hasta el 19 de noviembre de 1933 cuando se celebraron elecciones generales. Ese día 6.800.000 españolas pudieron votar por primera vez.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos:
En 1948 las Naciones Unidas aprueban La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconociendo, al fin, el sufragio femenino como un derecho humano universal.
"Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos".
 Tagoror Digital
Tagoror Digital