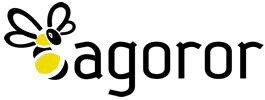16.01.2022 | Redacción | Opinión
Por: Isa Hernández
Carla deambulaba por la casa como si solo la habitara ella y a nadie le afectara su figura entre las sombras de la noche. Su hermana sentía repelús en la oscuridad, pero la observaba en silencio desde la otra cama y la dejaba para que ella se apropiara de todo el espacio libre y no se sintiera interrumpida. Se paraba ante el cuadro del pasillo, el del marco dorado, y abría los ojos de asombro con profunda admiración por aquella mujer incrustada en óleo, joven y bella de ojos claros como el agua y, pelo dorado como el trigo que se ondulaba sobre los hombros; sonriente como expresando confianza, ternura y sosiego. Carla, con sus dos esmeraldas radiantes iluminaba la estancia y hablaba bajito con su madre. Le contaba que la casa estaba apagada desde que se marchó, aunque vivía dentro de su alma y, seguiría el sendero que ella le enseñó. A veces se le anegaba la cara cual un mar de lágrimas que enjugaba con las mangas del camisón. Su hermana Lina también lloraba con la cara hundida en la almohada y se secaba los ojos con la sábana, no podía soportar sentir a su hermana sollozar. De ello no hablaban al despertar. Carla desconocía esa faceta nocturna que repetía casi a diario. Alguna noche no se levantaba y Lina se acercaba para mirar si respiraba, y la tocaba despacio para sentir su calidez. Después se quedaba tranquila al comprobar que se movía con la respiración, y se dormía. Carla era sonámbula y, su madre antes de morir le encargó a Lina que vigilara y cuidara a su hermana menor. Eran las dos muy jóvenes, se quedaron huérfanas demasiado pronto, y se protegían una a la otra. Lina siempre guardó el secreto en el cofre de cristal donde guardaba las reliquias de su madre.
Imagen de archivo: Isa Hernández Tagoror Digital
Tagoror Digital