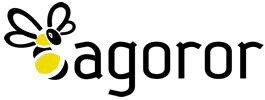29.03.2021 | Redacción | Relato
Por: Isa Hernández
Hacía tiempo que no visitaba la cantina del malecón. Al entrar se quedó quieto como si una fuerza le atrapara los pies al suelo y no los pudiera despegar. La miraba una y otra vez por ver si la reconocía, si de verdad era ella, estaba seguro de que sí. Había pasado mucho tiempo desde aquellos días de amor desenfrenado que le cambió la vida, y, aún se preguntaba por qué desapareció sin dejar más huella que las marcas que aún llevaba grabadas en su alma. La había buscado por todas partes, hasta la extenuación, pero ni rastro de ella. Y, hoy sin esperarlo, sin buscarla, la ve delante de sus ojos como una ensoñación, tal cual, como era ella, con ese aire de distinción irresistible, ese donaire cautivador; con su lacia melena como la noche, y esos ojos azabaches que se le clavaban en lo más profundo de su ser. Ahí estaba, en el rincón con sus delicadas manos tañendo las cuerdas de su arpa. El sonido celeste embaucaba a todos los presentes, pero él solo la miraba a ella y se plantó a su lado, embelesado, fascinado y enamorado, a que terminara su obra musical. Tocaba como los dioses, y el silencio cortaba el aire, casi no se podía respirar, solo se oía el jadeo entre nota y nota. Ella lo miró apasionada, seducida y le esbozó una tenue sonrisa, como evocando recuerdos del ayer. Sus corazones palpitaban al unísono y se presumía una larga noche de amor. Sus cuerpos temblorosos se ensamblaron, sus bocas se rozaron y sus almas se acopiaron para no separarse más. No importaba lo acaecido en el pasado, solo el futuro presagiaba los hechizos que encerraba el infinito.
Imagen de archivo: Isa Hernández | CEDIDA Tagoror Digital
Tagoror Digital