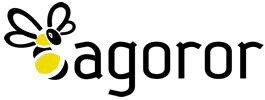22.09.2024 | Redacción | Opinión
Por: Alejandro de Bernardo
adebernar@yahoo.es
Pensé titularlo “sutilezas”. Cuando algunas personas se sorprenden por las reacciones que provocan, sucede a menudo que no tienen control sobre la forma en que se comunican con los demás. Ni sobre las sutilezas de las relaciones con los otros. Y es que se construyen básicamente a partir del lenguaje. A lo que se dice habrá que añadir no sólo el cómo se dice sino también los contextos. El entorno más próximo. Que unido a los gestos o ademanes pueden dar un giro de ciento ochenta grados a la percepción del mensaje.
El lenguaje tiene, entre muchas otras cosas, una dimensión muy interesante relacionada con las relaciones interpersonales. Cualquier padre o madre lo sabe. Y también cualquier profesor. Un mismo discurso tiene efectos radicalmente diferentes según se pronuncie de una forma u otra. Cuando tu madre te llama por tu nombre completo con uno o los dos apellidos… tela. Tú ya sabes de qué va esa película.
En la forma en que nos dirigimos a alguien, en el tono que utilizamos con nuestras palabras, en la elección misma de uno u otro término para transmitir una idea, nos jugamos buena parte del éxito de nuestros propósitos. Y en cómo somos percibidos o el tipo de relaciones que establecemos.
Los mensajes de Whatsapp eran a menudo, sobre todo al principio, motivo de enojos y malentendidos, porque aún no se había establecido un código de uso. Tampoco sabíamos utilizar exclamaciones, emoticonos o vocales duplicadas para producir un determinado efecto. Una impresión emocional que lo acercara a la entonación que queríamos darle. Cuánta gente dejó de hablarse por eso.
Cuando la conversación es tensa, cargada de palabrotas e insultos, cuando el lenguaje, en su dimensión de trato con los demás, se vuelve despectivo, hostil o hiriente, el discurso pierde credibilidad y la dialéctica -ese noble arte que nació con la democracia- se convierte en un espectáculo vergonzoso y una pelea de taberna. Ahora bien, si eso sucede, como está sucediendo últimamente en la política o en las redes, suele deberse al funcionamiento perverso de la comunicación, por el cual el interlocutor aparente no es el real, sino que es utilizado para dirigir un mensaje a otro, generalmente a una comunidad afín, que se reúne en el grito que rodea a un gladiador para dar muerte al rival.
El político que insulta lo hace pensando en su electorado -real o potencial- y lo presenta ante una audiencia. El troll que te odia en una red social también busca su minuto de gloria y la aprobación de su camarilla. Todo ello en las antípodas de los usos nobles del lenguaje.
No seré yo quien diga que el insulto o el improperio no puedan tener una función y un contexto: sería una pedantería ingenua. Pueden justificarse mediante una ira real, espontánea y defensiva. Pero si la comunicación cotidiana nada en el fango, hay algo que se degrada en las relaciones y en la vida. Hay que apostar por el buen trato y la elevación del lenguaje, porque la contundencia y la firmeza no se basan en el insulto, sino en los argumentos y el poder de la lógica.
Claro que si andas por ese norte peninsular y alguien te saluda al verte con un: “cacho cabrón, cuanto tiempo sin verte…” mientras te da un abrazo, date por muy bien recibido. Le ha salido del corazón no del hígado. Los contextos…, ay los contextos.
Feliz domingo.
 Tagoror Digital
Tagoror Digital