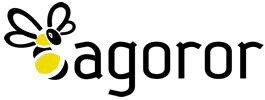12.08.2018. Redacción | Opinión
Por: Paco Pérez
pacopego@hotmail.com
Las personas, como seres vivos que somos, tenemos nuestras necesidades fisiológicas y las ganas de orinar o de defecar no siempre se presentan en un lugar idóneo o en el momento más oportuno, por lo que todos nosotros hemos pasado alguna vez por apuros muy grandes, ya que los apretones y las urgencias que tenemos de vez en cuando de mear nos han hecho pasar por momentos muy comprometidos.
En una época, bajo el largo mandato de Miguel Zerolo como alcalde, al Ayuntamiento de Santa Cruz le dio por organizar cenas oficiales de gala en el Castillo Negro --el que está muy cerca del Auditorio de Tenerife-- y se montaba el la histórica edificación un comedor para los convites que no era precisamente cómodo, porque los comensales tenían que sentarse dispuestos en largas en largas mesas.
En cierta ocasión, a un periodista amigo le tocó el último sito de una de ellas, pegado a la pared y, a medida que transcurría la cena, más ganas le entraron de orinar, pero para poder ir al servicio, obligatoriamente tenían que levantase más de veinte personas, por lo que aguantó hasta que no pudo más y decidió bajarse la bragueta del pantalón, sacar su pito con discreción y orinar donde estaba, formando un gran charco a los pies de los invitados, que comentaban extrañados las filtraciones de humedad que tenía el Castillo.
En otra ocasión, a un amigo que visitaba Londres junto a su familia, le entró de repente una necesidad urgente de ir al baño en plena calle y no se le ocurrió otra brillante idea que acudir a un salón de té para aliviar su malestar, con tal, mala suerte que el establecimiento no tenía "water closed". No sé cómo se mentalizó en aquel comprometido momento que se le quitaron radicalmente las ganas de cagar y el hombre pudo proseguir su visita a la "City" como si nada.
Y una tercera anécdota, con final desagradable. Hace ya algunos años, otro amigo, que había sido destinado a trabajar para su empresa un determinado período provisional a Las Palmas, se puso a residir en un piso que unos familiares tenían en Santa Brígida, y todos los días bajaba a la capital grancanaria en guagua y regresaba al pueblo por la tarde, en el mismo transporte público.
Una de las mañanas se subió a la guagua y, a medio camino, le entró tal apurón a un tercer amigo, que el hombre no pudo aguantar las ganas y se cagó los pantalones, causando un tremendo mal olor en aquel autobús. El amigo disimuló como pudo y cuando llegó a su oficina se metió en el baño y tiró los calzoncillos y lavó como Dios le dio a entender los pantalones, que luego pasó por el secador de manos de los servicios. Él me comentaba --ya falleció hace unos años-- la anécdota de vez en cuando y nos reíamos a carcajadas por la forma que tenía de narrar lo sucedido. Pero la verdad que lo pasó mal aquel día.
 Paco Pérez
Paco Pérez