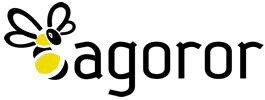21.08.2021 | Redacción | Opinión
Por: Rafael J. Lutzardo Hernández
Ni que decir tiene, que en este comienzo de siglo XXI el mundo presenta un escenario desordenado en todas sus estructuras sociales. Vivimos unos momentos de incertidumbres, dudas, miedos e histerias. Es por ello, que tenemos que asumir que vivimos en un mundo nuevo y de improvisación. El virus pandémico que azota al mundo entero, es decir, la Covid-19; nos convierte en nuevos aprendices del planeta tierra. En lo que respecta a la ciencia científica que busca anonadadamente una vacuna consolidada que permita frenar o erradicar los tentáculos del coronavirus, nada esta por decidir o aclarar. Se trabaja a destajo, a contra reloj, pero todavía no hay nada dicho sobre los estudios de las vacunas que permitan dar unos resultados concluyentes y positivos contra este virus. No obstante, las primeras vacunas en salir en los distintos laboratorios del mundo permiten que millones de personas se vean esperanzadas al recibir las pequeñas dosis de las diferentes patentes de las industrias farmacéuticas.
Por todo ello, nos resulta extraño que la amenaza de una enfermedad ocupe gran parte de nuestro pensamiento como sucede en estos días. Así mismo, y durante el transcurso del año 2021, todos los medios de comunicación tienen historias que contar y escribir sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Los programas de radio y televisión tienen cobertura ininterrumpida sobre las últimas cifras de muerte y, dependiendo de a quién sigas, las plataformas de redes sociales están llenas de estadísticas aterradoras, consejos prácticos o humor negro. Sin duda, este bombardeo constante de información puede provocar una mayor ansiedad, con efectos inmediatos en nuestra salud mental. Pero el sentimiento constante de amenaza puede tener otros efectos más traicioneros en nuestra psicología.
Por otro lado, y en un buen artículo de Francisco Martínez Hoyos, titulado: las pandemias y el fantasma del miedo, destaca que a lo largo de los siglos, distintas epidemias han afectado al Viejo Continente cada pocos años: tifus, disentería... Una de ellas resultó especialmente nociva, hasta el punto de que su nombre se utiliza aún para designar cualquier patología, infecciosa o no, que provoca una gran mortandad. Nos referimos, claro está, a la peste.
Aunque apareció en múltiples ocasiones, la de 1348 ha permanecido en la memoria histórica como la más dañina. Alcanzó un nivel tan devastador que un tercio de la población europea sucumbió a sus estragos. Después regresaría a intervalos más o menos regulares: 1363, 1374, 1383, 1389..., aunque nunca con aquella intensidad letal.
La Peste constituía un castigo, expresión de la cólera de Dios ante los pecados de los hombres. ¿Cómo reaccionaron los contemporáneos de estas catástrofes sanitarias? Eran muy conscientes de que nunca aparecían en solitario, sino unidas a otros dos jinetes del Apocalipsis: el hambre y la guerra. Para aquellos que eran religiosos, no había duda de que la enfermedad constituía un castigo, expresión de la cólera de Dios ante los pecados de los hombres. Por eso, muchos acostumbraban a representar la peste como una lluvia de flechas que afectaba a todos por igual, ricos y pobres, jóvenes y viejos.
Este carácter igualitario y su naturaleza repentina eran los rasgos que más llamaban la atención del hombre medieval. Nadie estaba a salvo. Uno podía estar sano y morir a los dos o tres días, tal como observó el religioso Jean de Venette durante una peste en el París del siglo XIV. Se generaba un temor que podía llegar hasta la psicosis.
¿De quién es la culpa?
Para dar sentido a los acontecimientos, muchos buscaban un chivo expiatorio al que culpar. Entre los sospechosos habituales se encontraban los extranjeros, marginados sociales como los leprosos o una minoría religiosa, los judíos.
Las ejecuciones de estos últimos llegaron a considerarse una medida profiláctica para prevenir la extensión de mal. En 1348, varias personas fueron quemadas en Stuttgart, y eso que la ciudad aún estaba libre de la epidemia, que no llegaría hasta dos años después. La peste contribuía a acentuar un antisemitismo ya enraizado en la mentalidad de la época.
La angustia hacía que los testigos proporcionaran evaluaciones muy exageradas de los hechos. Boccaccio, en el Decamerón, afirma que en Florencia murieron más de cien mil personas durante la peste de 1348. Esta cifra, como precisaba el historiador Jean Delumeau en El miedo en Occidente, resulta desorbitada. La ciudad italiana no tenía por entonces tantos habitantes.
En aquellos momentos, el miedo a la muerte implicaba el temor a la condenación eterna. ¿Y si una persona fallecía sin llegar a confesarse? Cualquier desgracia de la vida palidecía ante la posibilidad de tormentos inimaginables sin fin.
Aflora el egoísmo:
Cuando se desataba el pánico, salía a la luz la parte más egoísta del ser humano. Incluso aquellos a los que se les presuponían determinadas cualidades morales podían actuar como perfectos cobardes. Los clérigos no estaban libres del miedo, así que también se unían a la desbandada de los que procuraban escapar por todos los medios de una epidemia.
En 1656, el cardenal arzobispo de Nápoles prohibió a sus curas que abandonaran su parroquia. Pero él se abstuvo de predicar con el ejemplo: corrió a refugiarse al convento de San Telmo y no lo abandonó hasta que pasó el peligro.
Las crónicas sobre epidemias en diversos siglos muestran cómo el peligro de contagio desataba episodios de crueldad. En la ciudad alemana de Wittenberg, durante la peste de 1539, se produjo un auténtico sálvese quien pueda. Martín Lutero, el gran líder de la Reforma protestante, observó que sus conciudadanos huían en medio de la histeria. Los enfermos no tenían quien les prestara cuidado. Según Lutero, el miedo era un mal aún más terrible que la propia enfermedad. Perturbaba el cerebro de la gente y la empujaba a no preocuparse ni siquiera de sus familias.
Ignorancia e inconsciencia:
La última gran epidemia de peste que asoló Europa tuvo lugar en Marsella en 1720. Después la enfermedad prácticamente desapareció del Viejo Continente. Sería sustituida por otras plagas terribles, aunque no tan mortíferas, como la viruela, el tifus o la fiebre amarilla. Este último mal asoló Andalucía entre 1800 y 1804. En un intento de hallar una explicación, se discutía si el miedo era el causante del contagio.
Las voces más sensatas respondieron que eso no podía ser: los hombres valientes morían en mayor cantidad que las mujeres “tímidas” o los niños. Además, no se observaba que en el ejército o en la marina hubiera más afectados. Eso es lo que hubiera debido suceder de ser cierta la hipótesis: en el combate se experimenta temor.
En 1918, con la gripe española, regresaría una pandemia tan letal como las de siglos anteriores. Significó la muerte, en dos años, de más de cuarenta millones de personas en todo el mundo. La pandemia se abalanzó sobre una Europa que aún no había salido de las calamidades de la Primera Guerra Mundial. Los servicios médicos se encontraron desbordados ante aquella amenaza de origen incierto.
Según un miembro del personal sanitario francés, la inconsciencia de la gente favorecía la extensión del problema: “La ignorancia y la ligereza de la masa del público, la incomprensión de las necesidades de aislamiento, de profilaxis, alargan a seis meses una epidemia cuya duración habitual no sobrepasa las seis semanas”.
En aquel ambiente de angustia, la prensa del país galo no dudó en culpar de la gripe al enemigo germano. Las teorías más descabelladas parecían creíbles en aquellos momentos. Circulaban rumores sobre conservas llegadas desde España en las que los agentes del káiser habrían introducido agentes patógenos.
En los ochenta, la histeria por el sida desencadenaba actitudes persecutorias hacia los más débiles. Lo cierto es que Alemania se vio igualmente afectada por la gripe. Cuando la contienda finalizó, el contraespionaje francés no había podido detener a nadie bajo la acusación de practicar la guerra biológica.
El siguiente episodio de pánico se desató en los años ochenta: lo provocó el virus del sida. Los homosexuales y los drogadictos pasaron a ser los nuevos apestados en un clima en el que la histeria, una vez más, desencadenaba actitudes persecutorias hacia los más débiles.
Miedos imaginarios y reales:
Hoy, como en el pasado, no faltan las teorías conspiratorias. En Cuba, por ejemplo, ha circulado el rumor de que el coronavirus es fruto de una operación emprendida por Estados Unidos. La confirmación de esa teoría sería, para sus impulsores, que el país más afectado es China, rival de los norteamericanos en la pugna por la hegemonía mundial.
No es la única hipótesis que circula en foros conspiranoicos, claro está. Y existen otro tipo de reacciones más “proactivas”: en Estados Unidos se ha confirmado un aumento en la venta de armas a raíz del cor Por otra parte, la extensión de los avances científicos ha multiplicado las inquietudes ante una posible catástrofe biológica. En 2004, por ejemplo, un equipo internacional logró reconstruir en Estados Unidos el virus de la gripe española. El resultado de su trabajo se encuentra en un laboratorio de máxima seguridad, pero ¿es descartable un accidente? ¿Qué sucedería si cayese en malas manos?
Pese a la modernidad de nuestro mundo hiperconectado, la humanidad sigue siendo muy, muy frágil. Y los miedos nos acosan como siempre.
 Rafael J. Lutzardo Hernández
Rafael J. Lutzardo Hernández